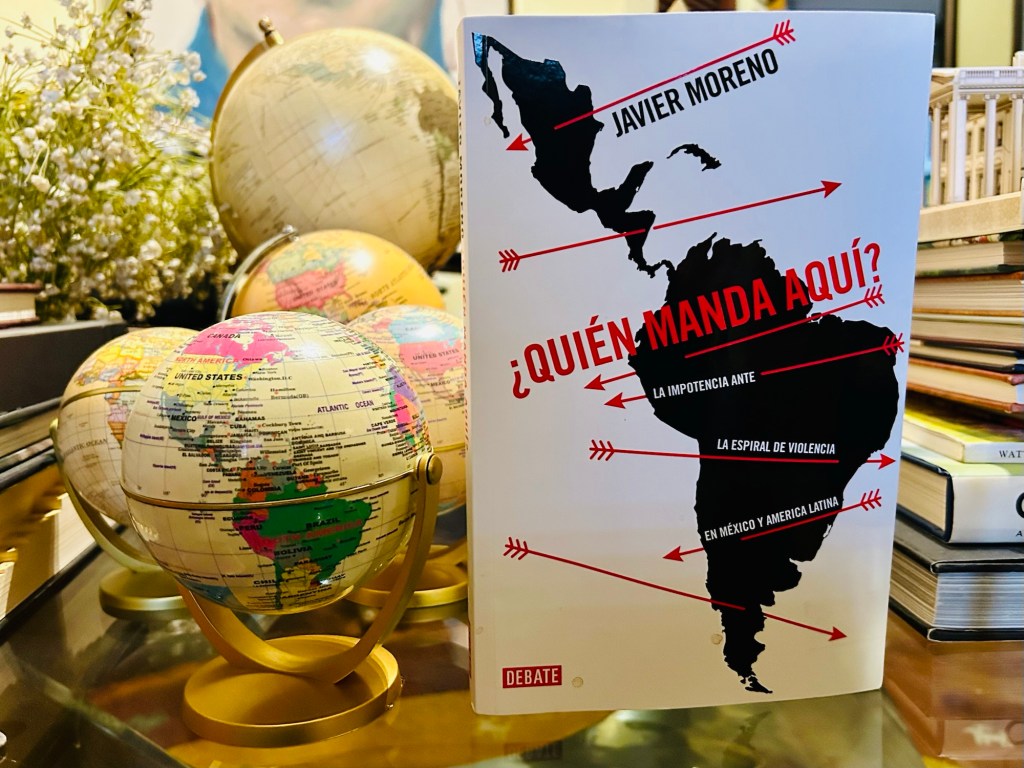
Hay una tentación muy cómoda —y muy mexicana— de explicar nuestra violencia como una maldición local: una combinación irrepetible de geografía, historia, corrupción endémica y mala suerte. ¿Quién manda aquí?, de Javier Moreno, viene a estropear esa coartada. Su mayor acierto es usar a América Latina como espejo y recordarnos algo incómodo: lo de México no es excepcional, es un patrón. Un patrón regional, persistente y obstinado, que sobrevive a alternancias políticas, discursos refundacionales y promesas sexenales de “ahora sí”. Y en ese patrón, el poder real rara vez coincide con el cargo: aparece una institución que preferimos pronunciar en voz baja, el ejército, convertido en solución automática para problemas civiles.
Moreno no escribe un libro sobre narcos, sicarios ni estadísticas del horror. Tampoco se suma al coro de los ensayos que diagnostican el mal desde la indignación moral o la superioridad retrospectiva. La pregunta que articula el libro es más corrosiva: si los presidentes concentran tanto poder formal, ¿por qué parecen incapaces de mandar? Y, de paso, ¿por qué seguimos comportándonos —ciudadanos y periodistas— como si ahí estuviera el centro real del poder.
La respuesta que va construyendo es tan sencilla como inquietante: porque el poder no está donde solemos buscarlo.
El dispositivo del libro es eficaz y sobrio. Moreno conversa largamente con siete expresidentes latinoamericanos —Bachelet, Cardoso, Rousseff, Gaviria, Santos, Fox y Calderón— y los escucha hablar no como figuras míticas ni como villanos de manual, sino como actores atrapados en una maquinaria institucional que promete mucho y cumple poco. Lo que emerge no es una galería de monstruos ni un ajuste de cuentas ideológico, sino algo más perturbador: la presidencia como espacio de impotencia estructural.
La idea que atraviesa el libro —repetida por el autor con paciencia periodística— es que los presidentes latinoamericanos tienen un poder profundamente asimétrico: enorme para hacer daño (perseguir, reprimir, capturar instituciones, mentir), sorprendentemente limitado para hacer el bien (reformar, pacificar, construir Estado). El cargo concentra símbolos, reflectores y expectativas, pero no controla las variables decisivas: fiscalías ineficientes, policías cooptadas, ejércitos autónomos, élites económicas intocables y territorios donde el Estado entra solo para levantar cadáveres.
Aunque el libro recorre América Latina, México funciona como su laboratorio extremo. La llamada “guerra contra el narco” aparece no como una desviación puntual, sino como la expresión más cruda de un problema compartido: Estados débiles enfrentados a organizaciones criminales con más dinero, más disciplina y, en muchos casos, mejor inteligencia territorial.
Aquí el espejo latinoamericano resulta devastador. Moreno nos quita la coartada del excepcionalismo: no es que México esté especialmente maldito, es que está especialmente avanzado en un proceso regional de deterioro institucional. La violencia no se explica ya por la maldad de un presidente o la torpeza de un gabinete, sino por una estructura que sobrevive a todos ellos.
Y esa constatación tiene un efecto incómodo: desplaza la discusión del terreno moral al terreno político real. Ya no basta con exigir “mejores gobernantes”; hay que aceptar que el problema es el modo mismo en que el poder está distribuido, fragmentado y, en muchos casos, fuera del alcance del Estado.
Pero si el libro incomoda al poder, incomoda aún más —aunque no siempre se diga explícitamente— al periodismo político, sobre todo al mexicano. Leído con atención, ¿Quién manda aquí? es también un ensayo sobre el fracaso de una narrativa: la del presidente como centro absoluto del sistema.
Durante años, el periodismo diario ha contribuido a fabricar la ficción del mandatario omnipotente. Lo ha hecho por pereza, por necesidad narrativa y, en ocasiones, por conveniencia. Es más sencillo contar la política como un drama personal —héroes, villanos, traidores— que como un entramado opaco de instituciones, inercias y poderes informales. El problema es que esa simplificación tiene consecuencias.
Al obsesionarse con la figura presidencial, el periodismo ha dejado de mirar dónde se ejerce realmente el poder. Gobernadores, mandos militares, fiscalías, redes empresariales, cacicazgos locales y organizaciones criminales aparecen en la cobertura como satélites secundarios, cuando en muchos territorios son ellos quienes mandan de verdad. El presidente queda así sobredimensionado para el escándalo y convenientemente minimizado cuando toca explicar por qué nada cambia.
Moreno no acusa al periodismo de mala fe, pero sí de una ceguera estructural. Al concentrar el foco en el vértice más visible del sistema, se pierde de vista la base que lo sostiene —o lo sabotea—. El resultado es una ciudadanía que alterna entre la esperanza desmedida y la decepción automática, sin comprender nunca por qué el poder promete tanto y logra tan poco.
Sería injusto decir que el periodismo mexicano no ha investigado el poder real: lo ha hecho, y con frecuencia pagando costos personales y profesionales. Pero ese trabajo suele vivir —por necesidad, por seguridad o por simple falta de espacio— en formatos largos: libros, series, proyectos especiales. Mientras tanto, la conversación pública diaria sigue girando en torno al presidente, como si el poder fuera una lámpara que ilumina siempre el mismo punto. No es ausencia de investigación; es que lo investigado rara vez ordena el debate cotidiano.
El libro no es complaciente con esta dinámica. Al contrario, advierte sobre una consecuencia peligrosa: la impotencia del poder democrático abre la puerta al deseo de un poder autoritario. Cuando la violencia no cede y el Estado parece incapaz de imponer reglas, la tentación de “alguien que sí mande” se vuelve políticamente rentable, aunque ese mando implique erosionar libertades, militarizar la vida pública o normalizar el abuso.
En ese punto, ¿Quién manda aquí? dialoga con una tradición más amplia de reflexión latinoamericana sobre el caudillismo, el populismo y la fragilidad institucional. Pero lo hace sin grandilocuencia teórica, apoyándose en escenas concretas, confesiones incómodas y silencios elocuentes.
Este no es un libro que tranquilice. Tampoco uno que ofrezca soluciones rápidas o salidas optimistas. Su valor está en cambiar la pregunta, no en responderla de forma definitiva. Al usar a América Latina como espejo, Moreno nos obliga a aceptar que el problema no es solo “nuestro”; al desmontar la figura del presidente todopoderoso, nos recuerda que el poder rara vez coincide con el cargo; y al hacerlo desde el periodismo, expone los límites de una prensa que ha preferido narrar la política como teatro antes que como sistema.
Quizá la pregunta final no sea solo “¿quién manda aquí?”, sino por qué seguimos mirando siempre al mismo lugar, aun cuando la experiencia —y libros como este— nos dicen que el poder hace tiempo se mudó a otra parte. !Te leo!